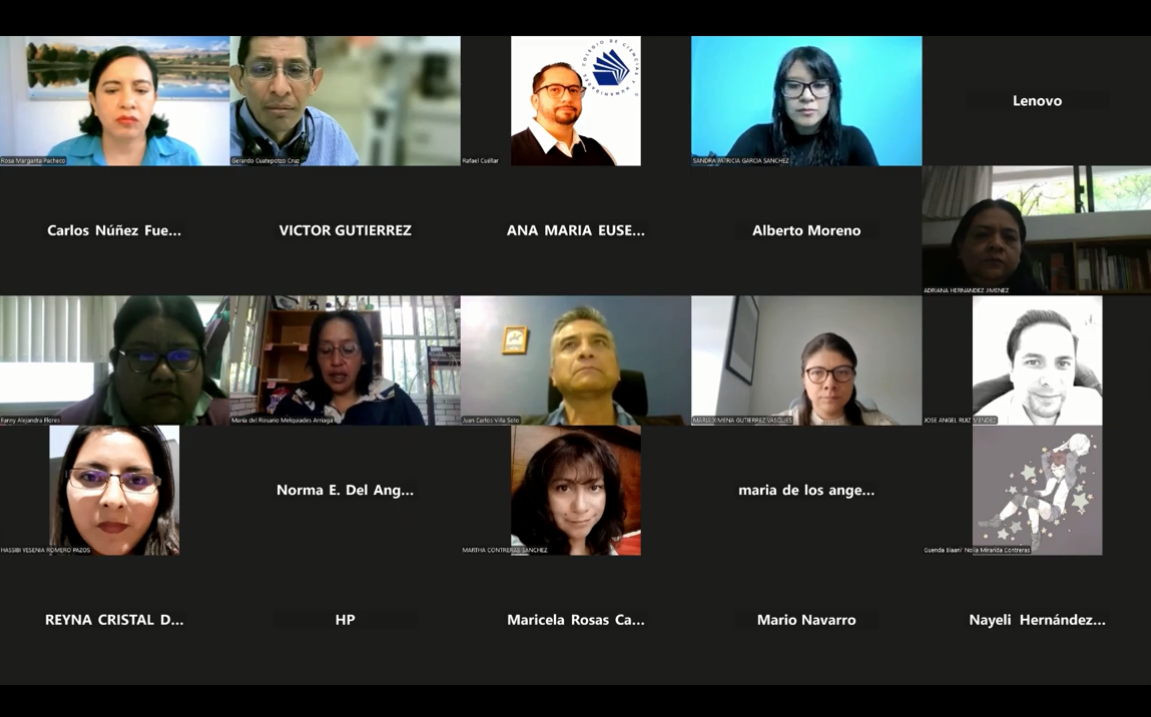
¿Hasta qué punto la Inteligencia Artificial generativa está remplazando habilidades cognitivas de los estudiantes que la usan o, más bien, las están expandiendo de manera complementaria? Ésta fue una de las cuestiones que se abordaron en la Jornada de Psicología que organizó el Seminario Central de Psicología del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM con la participación, como conferencistas, de investigadoras del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de nuestra Universidad (CEIICH-UNAM).
Al inaugurar esta actividad que se realizó en línea el 28 y 29 de mayo de 2025, la Mtra. María Elena Juárez Sánchez, Secretaria Académica del Colegio, destacó la importancia de que este espacio de reflexión dirigido a enriquecer el programa de formación docente del CCH incorpore la perspectiva interdisciplinaria en los ejes transversales del Plan y Programas de Estudio ajustados. Es necesario, dijo, fortalecer desde este enfoque competencias de índole socioemocional, tecnológicas y didácticas para fortalecer la función social de las universidades de contribuir a desarrollar sociedades más justas.
Lingüística, probabilidad y la visión homogeneizada en tiempos de IA
Al impartir la conferencia “¿Cómo generan lenguaje humano las IAs actuales?”, la Dra. María Ximena Gutiérrez Vasques, investigadora del Programa de Macrodatos, Inteligencia Artificial e Internet del CEIICH, señaló que el paradigma actual de la IA generativa, con la que interactúa el alumnado, son los grandes modelos de lenguaje entrenados con cantidades gigantescas de texto para estimar probabilidades del lenguaje.
Estos modelos, agregó, se han vuelto muy buenos no solo para esto sino también para capturar el contexto, la semántica y las estructuras del lenguaje. Tienen muy buena capacidad predictiva. Lo que ve una persona dedicada a la Lingüística Computacional es una tarea de predicción de secuencias, pero lo que ve una persona que estudia en el Colegio, por ejemplo, es un sistema que le está contestando la pregunta que le hizo. Estos modelos de lenguaje capturan significado y muchos matices que tienen que ver con lenguaje y cierto conocimiento del mundo, precisó.
Ante la percepción de que con las IA generativas muchos problemas están resueltos, la doctora Ximena Gutiérrez sugirió mantener una visión crítica. Las tecnologías de inteligencia artificial representan a un sector muy particular de la sociedad. ¿Qué pasa si mi lengua nativa es el náhuatl y quiero utilizar el ChatGPT? El desempeño de esta aplicación baja muchísimo. Uno de los riesgos del uso de las IA generativas en el ámbito de la educación es la tendencia a homogeneizar las visiones del mundo. Van a preponderar, agregó, las visiones que estén sobrerrepresentadas en los conjuntos de datos con los que entrenan estos sistemas, pues están basados en poblaciones muy occidentales. Falta diversidad en la generación de estas tecnologías.
En este sentido, destacó que en los grupos de trabajo asociados a su desarrollo hay mucha disparidad de género, y que es importante tener una visión responsable para incorporar estas tecnologías a nuestra vida cotidiana. En lo que respecta al aula, para que la Inteligencia Artificial generativa no nos juegue en contra sino a favor, acotó la investigadora, hay que pensar en la posibilidad de que nos esté extendiendo un brazo, un brazo robótico, en vez de reemplazarnos una capacidad que quizá la perdimos por estar usando IA generativa y que nos puede ser útil en el futuro.
Creación de ciudadanía
Al impartir la conferencia “La escuela como espacio de creación de ciudadanía”, la Dra. Laura Loeza Reyes, investigadora del Programa Poder, Subjetividad y Cultura del CEIICH, señaló que la construcción de ciudadanía es un proceso complejo de carácter pedagógico, político y cultural que responde históricamente a un proyecto de ser humano y de sociedad. Está orientado hacia el respeto pleno a los derechos humanos mediante el desarrollo de una cultura de participación social y política.
El objetivo de este proceso, agregó, es formar personas comprometidas con la transformación de la sociedad y con capacidad de agencia, es decir, con autonomía para evaluar y decidir. Esto implica la adquisición gradual de valores que se expresan en la capacidad de indignación ante abusos de poder, en el respeto a los derechos humanos y al bien común y en el interés por los otros.
La Dra. Laura Loeza señaló que la noción de ciudadanía ha cambiado como resultado de la lucha por el reconocimiento y ampliación de derechos humanos promovida por actores de la sociedad civil organizada. Se logró, dijo, el reconocimiento y respeto de la diversidad y la pluralidad en este marco de derechos. Sin embargo, en México estos procesos han transcurrido en una situación de profundas desigualdades, exclusiones y tensiones políticas. Aseguró que la educación cívica será un factor clave en este proceso de formación de ciudadanía.
“El objetivo principal es la educación para la democracia, pues en ésta existe la posibilidad de tejido asociativo que exija la garantía de los derechos y reconozca la diversidad de identidades”, afirmó. En este sentido, precisó que la idea de la formación de ciudadanía es que estos procesos ocurran sin conflictos violentos. También advirtió que, para que los cursos de educación cívica sean eficaces, es necesario que haya cierta coherencia con lo que estamos enseñando en las escuelas y la realidad de nuestro entorno inmediato. Este entorno se caracteriza por una profunda crisis humanitaria con altos índices de criminalidad y violaciones graves de los derechos humanos y desafección por la democracia, puntualizó.
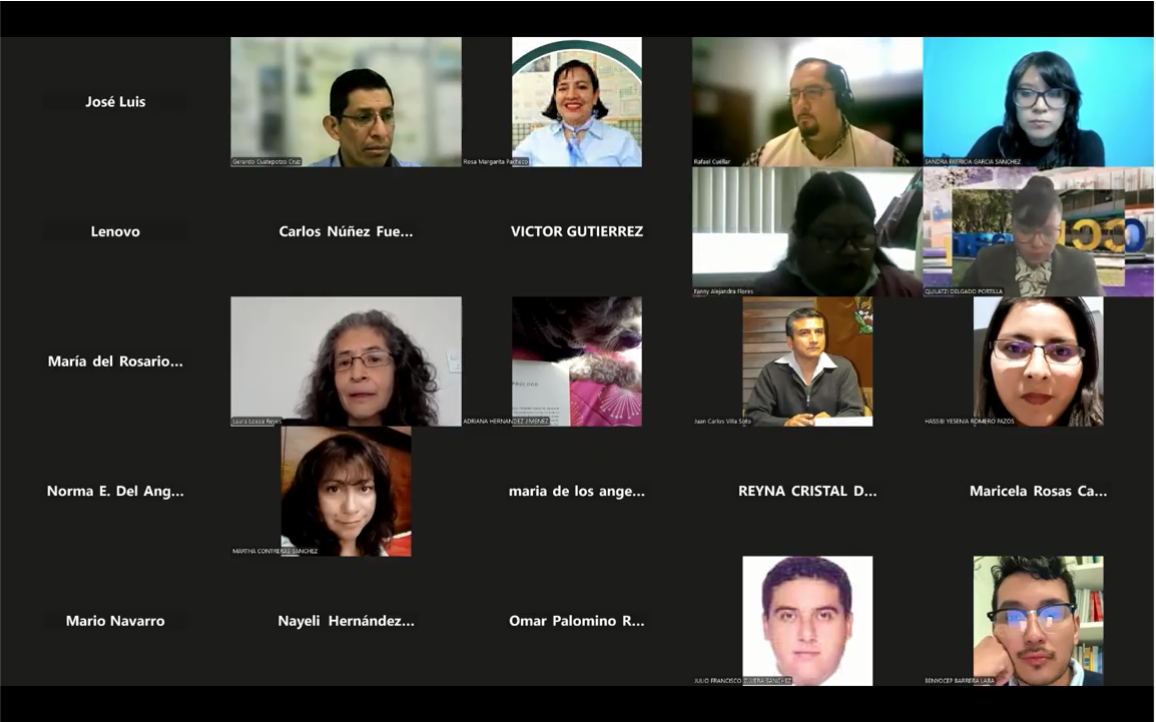
Cuestiones de género
En la conferencia “Equidad de género e igualdad sustantiva” dictada por la Mtra. Tania Jimena Hernández Crespo, colaboradora en la Dirección de Educación para la Igualdad de la Coordinación para la Igualdad de Género (CIGU) de la UNAM, señaló que la perspectiva de género nos permite conocer los problemas asociados a las relaciones jerárquicas, de dominación y uso del poder en las relaciones sociales. La igualdad de género, que refiere la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres, y las niñas y los niños, es un derecho consagrado en múltiples instrumentos internacionales y nacionales.
Cuando hablamos de equidad de género, dijo, nos referimos a las medidas de justicia social que pueden ser adoptadas por los Estados. Se reconoce que las mujeres y los hombres tienen distintas necesidades y gozan de distinto poder, y que esas diferencias deben determinarse y abordarse con miras a corregir el desequilibrio. Para que la igualdad de género se alcance en los hechos es necesario, agregó, que el Estado remueva todos los obstáculos que la impiden. La igualdad sustantiva o de facto significa el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Al referirse a los sesgos de género en la producción de conocimiento científico, la Mtra. Tania Jimena Hernández señaló que los estudios en epistemología feminista han mostrado cómo es que las grandes teorías que proclaman la universalidad son parciales y se basan en normas masculinas. Por ejemplo, los estudios de Elsa Guevara sobre los sesgos androcéntricos en los saberes disciplinares de la Psicología condujo a la declaración de que “la psicología es sexismo disfrazado de ciencia”, pues se han reiterado la construcción de estereotipos, roles, sesgos, discriminación, etc.
Hernández destacó la importancia de desarrollar estrategias para promover cambios en las relaciones de género y promover el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que impulsen la igualdad de género a través de acciones dirigidas a agentes relacionados con el proceso educativo, cultural, de salud, entre otros.
Con el propósito de difundir algunos consejos sobre buenas prácticas docentes, con miras a construir ambientes educativos igualitarios y libres de violencia por razones de género, compartió las herramientas para una docencia igualitaria, incluyente y libre de violencias elaborado por la CIGU que coordina la Dra. Norma Blazquez Graf, investigadora del Programa de Investigación Ciencia y Tecnología del CEIICH.
Una propuesta ética con base en la otredad
En su conferencia “Sustentabilidad. Alcanzar lo imposible”, el Dr. Oswalth Manuel Basurto Bravo, profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), señaló que la noción de desarrollo sustentable se planteó por primera vez en el Informe Nuestro futuro común, conocido también como “Informe Brundtland”. Se trata del desarrollo que responde a las necesidades del presente de forma igualitaria, pero, sin comprometer las posibilidades de sobrevivencia y prosperidad de las generaciones futuras.
Comentó que la sustentabilidad se basa en tres pilares: la conservación del medio ambiente, la equidad social y el crecimiento económico. Se refirió a los tipos de sustentabilidad que identifica Eduardo Gudynas, quien considera que una sustentabilidad débil se basa en una ética pragmática en donde la naturaleza es capital natural y la ética se basa en la utilidad; una sustentabilidad fuerte se basa en una ética del deber que define los servicios de los ecosistemas y una sustentabilidad súper fuerte se basa en una ética biocéntrica en donde cada organismo posee su valor por sí mismo. Ésta, agregó, ve al ser humano como parte de la naturaleza.
Al afirmar que la sustentabilidad requiere de un compromiso ético, el Dr. Oswalth Basurto señaló que se trata de establecer una propuesta ética con base en la otredad, a la manera de Lévinas. El Otro me lleva al plano del respeto y la responsabilidad, y me evoca la trascendencia de mi propio ser, acotó. La sustentabilidad se convierte así en el resultado del trabajo comunitario con un fuerte sentido humano en donde se establece un compromiso con los seres vivos, no sólo como elementos para la subsistencia, sino como los elementos que integran nuestra forma de estar en el mundo.
Ante la pregunta de ¿cómo podemos llevar la noción de sustentabilidad al aula?, propuso que los procesos educativos deberían de enseñar que: la vida en el planeta es efímera; todos somos simbiontes; todos estamos emparentados; la vida es un continuo al que pertenecemos y cada ser vivo es único, irrepetible e irremplazable.
Educación integral transversal e interdisciplinaria
En su intervención, el Dr. Juan Carlos Villa Soto, Técnico Académico del Programa de Investigación Ciencia y Tecnología del CEIICH, se refirió a la “Educación integral en el modelo del CCH desde un enfoque transversal e interdisciplinario”. Considerando que la transversalidad es uno de los ejes de trabajo dentro de las asignaturas del Colegio en la orientación actual de aprendizaje, destacó la importancia de precisar cómo se le concibe y se le puede valorar en su modelo educativo.
Soto señaló que, si bien, tradicionalmente los contenidos transversales en el ámbito educativo se han referido a temas relativos a la educación cívica, ambiental y para la salud, la convivencia, la paz y la igualdad de género, entre otros, orientados a promover el bien común en la sociedad, su práctica ha pasado de incluir estos contenidos como extensiones en las asignaturas a ser elementos integradores que contextualizan situaciones socialmente problemáticas con énfasis en el aprendizaje significativo para suscitar cambios en las actitudes para el desarrollo integral de las personas.
El Dr. Juan Carlos Villa señaló que estos rasgos conceptuales y metodológicos están presentes en la concepción de transversalidad del bachillerato en México. De acuerdo con los principios de la Nueva Escuela Mexicana, la aplicación de la transversalidad en el currículum se cumple en los recursos sociocognitivos transversales (pensamiento matemático, comunicación, conciencia histórica y cultura digital) a partir de los cuales el estudiantado logra acceder al conocimiento. En el caso del CCH, el acceso al conocimiento se ha planteado desde el dominio del español y las matemáticas como lenguajes básicos.
El hecho de que en la nueva orientación de aprendizaje los contenidos de los temas transversales estén distribuidos en las diversas disciplinas justifica que la transversalidad sea asumida como un enfoque, es decir, como una manera de ver el mundo y de abordar los problemas desde actitudes éticas fundadas. Las actividades de aprendizaje realizadas en el aula desde el trabajo colaborativo pueden ofrecer puntos de observación de los contenidos de los ejes transversales revisados en esta Jornada de Psicología, precisó.
El evento, coordinado por las maestras Esperanza Quilatzi Delgado Portilla, Sandra Patricia García Sánchez y el maestro Gerardo Cuatepotzo Cruz, profesores de psicología del CCH, se enriqueció con el análisis de estos temas transversales en el Seminario de Análisis del Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en Psicología, interplanteles CCH-UNAM, y en las Mesas de reflexión en las que participaron todas las personas inscritas en esta jornada académica.





